(Se dice fácil, pero...)
En mi segunda entrega de los temas sobre el tapete en Venezuela abordo el espinoso dilema de la reconciliación y reunificación, un tema de discusión necesaria. En paráfrasis de Anne Applebaum, el cambio de regímenes autoritarios, históricamente, es lento al principio pero repentino al final. Nos estamos acercando al principio del final del régimen criminal que pretende regir los destinos de Venezuela. Las señales están a la vista, las piezas colocadas. Los participantes están en la encrucijada de determinar como será el resto de sus vidas. ¿Serán amigos del tirano, o participarán en el gran proyecto de una nueva Venezuela? ¿Cómo se une a todos los venezolanos en este gran proyecto?
LOS AMIGOS DEL TIRANO
En estos días reportaron la vida cómoda de la familia Assad en Rusia y Dubái en el New York Times. Con las anécdotas que relataban describían la vida lujosa y protegida que vive Bashar Al-Assad en hoteles y apartamentos de lujo, fabulosos restaurantes y clubes, y fastuosas villas en enclaves residenciales exclusivos. Siria sigue en un difícil proceso de reconstrucción, con violencia, muerte y prisioneros. No es fácil reconstruir un país despojado por tiranos que utilizaron las instituciones del estado para reprimirlo y utilizaron el territorio para facilitar la fabricación y distribución de drogas estupefacientes por toda la región.
Entre los fugados con Assad se encontraba su leal escolta, que le cargaba las maletas y siempre se mantenía a su lado. La noche de la fuga, esta persona fue notificada que se iban, que se montara en el carro de inmediato. Con tanta leal disciplina siguió las órdenes del déspota que no tuvo ni tiempo de buscar su pasaporte y recoger algo de efectivo. Al llegar a Moscú, en vez de instalarse junto con Assad en la gran y amplia Suite donde se instaló el dictador, éste le dijo que se acomodara en otra habitación del lujoso hotel junto con otros escoltas. La sorpresa fue a los pocos días cuando el hotel les presentó la cuenta astronómica. El escolta llamó a Assad para aclarar el asunto, pero nunca llegó a comunicarse con el dictador nuevamente. Assad ni recogió ni devolvió las llamadas.
Hace más de 2.500 años Esquilo dijo: “es una enfermedad que llega con toda tiranía, la de no confiar en amigos”. Aquel que piense ser amigo del tirano debería reflexionar sobre lo dicho por ese griego. Los que confían en el tirano quedarán varados en Moscú sin pasaporte ni dinero. Pero no es únicamente el tirano que desconfía, es toda la sociedad mutuamente. Toda tiranía quiebra sociedades.
Una persona que utiliza el poder para provecho propio sin contemplaciones éticas es como el alacrán en el cuento de la rana y el río. Es su naturaleza, su instinto natural aguijonear a la rana, aun cuando significa que los dos morirán. Aun contra sus mejores intereses, el comportamiento de Assad no refleja ni conciencia, ni arrepentimiento, ni conductas que lo identifiquen como estadista, solo como criminal. Por eso se vio obligado a salir a medianoche del país que había destruido, Siria, que para una persona como él no era su patria, no era una nación llena de compatriotas; era una fabrica de dinero y lujos para él y sus cómplices. Ahora disfruta de lujos tras altas cercas, rodeado de guardaespaldas, borrando cualquier posible indicador de su paradero y recorriendo calles en limusinas, tal vez blindadas para no correr la suerte de Anastasio Somoza, creyéndose en un país seguro.
Hay personas que tienen que dejar el poder en Venezuela. Estás personas pueden facilitar la transición o verse obligados a aceptar que les llegó la transición. Pueden ser parte de la transición o verse obligados a vivir en las sombras y tras vidrios blindados; los que puedan. Porque llegó la hora de reconstruir a Venezuela; porque traicionar al régimen no es traicionar a Venezuela, todo lo contrario.
UNA TRANSICIÓN QUE NO ES SOLO POLÍTICA
A pesar de que Venezuela no es Siria, con facciones étnicas, religiosas y territoriales, el país igualmente no solo enfrenta el desafío de sustituir un régimen, sino al de recomponer una comunidad cívica profundamente dañada por décadas de polarización, miedo, mentira institucionalizada, exilio masivo y complicidad forzada. Por ello, cualquier transición auténtica debe concebirse como un proceso simultáneamente político, moral y social. Sin esta comprensión amplia, la democracia que emerja será frágil, reversible y vulnerable a nuevas formas de autoritarismo.
Toda transición desde una autocracia hacia una democracia suele presentarse como un problema de ingeniería política: elecciones, cronogramas, reformas constitucionales, pactos de élites. Sin embargo, la experiencia comparada —y de manera particularmente aguda en el caso venezolano— demuestra que una transición fallida rara vez fracasa por errores técnicos. Fracasa porque no logra reconstruir el tejido moral, social e incluso mitológico que una autocracia destruye de manera sistemática.
Un punto central para comprender la complejidad de la transición venezolana es distinguir entre el rol de la ideología en democracia y su función en un régimen autoritario. En una democracia pluralista, incluso las ideas equivocadas cumplen una función: se someten al escrutinio público, se refutan, se corrigen o se descartan mediante mecanismos institucionales.
En un régimen autoritario, en cambio, la ideología deja de ser una propuesta debatible y se convierte en dogma. No se corrigen errores, se impone el dogma; no hay debate, se silencian las voces; no se persuade, se castiga al disidente. El daño no proviene solo de la idea, sino del poder que la respalda. Esta distinción es crucial para abordar responsabilidades sin caer en simplificaciones morales ni en absoluciones indiscriminadas.
En el 2017 publiqué un libro titulado “La Venezuela imposible” en donde incluyo un ensayo inspirado por la carta de acusación de Jorge Giordani al gobierno de Nicolás Maduro con motivo de su salida forzada de sus cargos. Esta carta expone las razones de Giordani y es un caricaturesco J’accuse enfocado sobre la ruina económica del país y la culpabilidad del régimen. Por todo lo que sé y he podido averiguar de Giordani, él parece ser un profesor universitario honesto, dedicado y creyente en sus ideas, principalmente la idea de que el estado puede ser el factor clave para mejorar la sociedad mediante el control y ejercicio del poder económico de un país.
El caso de los ideólogos del chavismo —y en forma paradigmática el de Jorge Giordani— ilustra la capacidad humana de autoengaño. Jorge Giordani ni es redentor económico del chavismo ni es chivo expiatorio en la transición; es el ejemplo del ideólogo que, al operar desde un régimen autoritario, transforma el error intelectual en daño histórico profundo. Mencionamos a Giordani, pero todo régimen autoritario los ha tenido. Leon Trotsky, Joseph Goebbels, Jaime Guzmán o Giovanni Gentile estaban íntimamente comprometidos como ideólogos de sus regímenes totalitarios. Su caída en desgracia histórica (o no) no los exime de su responsabilidad.
Ideólogos como Jorge Giordani, en un marco democrático pluralista, aportan al debate de ideas; pero insertos en un marco autoritario hacen daños profundos a un país. Los resultados prácticos de esa idea los vimos en Venezuela. Reconocer el fracaso de un proyecto no es solo un ejercicio intelectual; implica aceptar que una vida entera, una identidad y una vocación estuvieron construidas sobre un error conceptual profundo. A pesar de su sinceridad, convicción y probables buenas intenciones el “cerebro económico” de Chávez empedró el camino a la ruina.
RECONCILIAR NO ES OLVIDAR
Comprender el autoengaño de estos ideólogos o sus adeptos no equivale a absolver el daño causado. La tragedia personal del líder ideológico no borra las consecuencias colectivas de sus decisiones cuando estas se implementaron desde el poder con autoritarismo dogmático. De aquí surge una reflexión clave para la transición: la empatía es compatible con la responsabilidad histórica. La reconciliación democrática no consiste en borrar culpas sino en identificarlas y reconocerlas, sin convertirlas en instrumentos de venganza. Existe la justicia para los criminales, existe la historia para los equivocados.
Una democracia funcional no exige uniformidad ideológica ni consenso moral permanente. La vitalidad de una democracia surge del pluralismo, de la competencia abierta de ideas y de lo que podría llamarse un caos creativo permanente enfrentando el cambio constante de su contexto tecnológico y social; el debate, error, corrección y aprendizaje continuo. Ese desorden, incómodo, ruidoso e imperfecto, es precisamente el precio de la libertad y la condición de la cual emerge el progreso. Una voz como la de Giordani en democracia es valiosa. Su voz como dogma es peligrosa.
Aceptar este caos creativo es esencial para una transición democrática. Implica reconocer que la democracia no promete certezas absolutas ni resultados inmediatos, sino un marco institucional donde los conflictos se procesan sin violencia y donde ninguna visión del mundo puede apropiarse del Estado. Reconciliar a una sociedad polarizada comienza, paradójicamente, por aceptar que el desacuerdo es legítimo y necesario.
Las fracturas y heridas sociales creadas por años de represión autocrática son profundas y difíciles de sanar. Uno de los mayores riesgos de toda transición es confundir justicia con venganza o, en el extremo opuesto, reconciliación con olvido. Ninguno de los dos extremos produce estabilidad democrática. La justicia transicional debe operar en un espacio intermedio, donde se combinen verdad, responsabilidad individual, indemnizaciones y garantías de no repetición.
Esto implica reconocer agravios, escuchar a las víctimas y diferenciar grados de responsabilidad, sin caer en persecuciones colectivas ni en amnistías morales implícitas. La democracia no puede fundarse sobre la humillación de unos ni sobre la negación del sufrimiento de otros. La justicia, entendida correctamente, es un mecanismo de estabilización democrática, no un obstáculo para ella.
LA NUEVA VENEZUELA VA MÁS ALLÁ DE SUS FRONTERAS
La transición venezolana enfrenta un desafío adicional que suele quedar relegado en los debates institucionales: la reunificación de una nación dispersa. Millones de venezolanos viven hoy fuera del país, separados de sus familias, de su vida cívica y de su horizonte vital. Esta fractura no es solo demográfica; es emocional, cultural y política.
La nación venezolana dispersa puede convertirse en un gran activo para la reconstrucción del país. Hay quienes anhelan regresar para retomar su vida, hay quienes han hecho vida fuera y quieren fortalecer sus lazos con la tierra que les vio nacer, hay quienes quieren conocer a Venezuela, la de sus padres y abuelos. Esa energía humana impulsa el futuro de Venezuela a nivel global. Trabajando juntamente con los millones de venezolanos haciendo país, la nación en exilio quiere ser parte del futuro de Venezuela.
Desde el sufrimiento del paso por cordilleras andinas y el Darién hasta vivir el rechazo xenofóbico, desde el Cono Sur hasta los EE.UU., Europa y otras tierras distantes, las experiencias vividas, y el esfuerzo trabajador de los venezolanos demuestran su coraje, capacidad de adaptación y espíritu emprendedor. La historia y las experiencias de cada uno son distintas, todas transformadoras, pero el denominador común son las raíces. Su energía es una energía sembrada ahora en el gentilicio, tal y como lo fue con los irlandeses, los italianos, los portugueses, los libaneses y los judíos en el pasado. Un activo sembrado alrededor del mundo que será parte del futuro de Venezuela. La reunificación debe integrar explícitamente al exilio como parte constitutiva del proyecto nacional. Sin este proceso, la transición quedará incompleta.
EN BÚSQUEDA DE UNA SOCIEDAD PERDIDA
Una transición democrática sostenible requiere traducir estos principios en políticas concretas. En términos prácticos, esto supone: establecer mecanismos creíbles de justicia transicional centrados en verdad y responsabilidad individual; garantizar una fuerte estructura institucional independiente para procesar conflictos políticos; promover políticas activas de integración del exilio; y diseñar narrativas públicas que legitimen el pluralismo y el desacuerdo democrático.
La democracia no promete absolución ni redención moral. Promete algo más modesto y más exigente: convivencia en libertad bajo reglas compartidas. La historia juzgará a los responsables del desastre, pero el futuro dependerá de la capacidad colectiva de construir instituciones que contengan el poder, procesen el conflicto y hagan posible la reconciliación sin sacrificar la justicia.
En la época festiva decembrina, durante la cual escribo esto, se nos vienen recuerdos que surgen de esos aromas familiares asociados con las festividades. Esos buenos recuerdos que reconfortan el alma y el corazón los asociamos con momentos de felicidad y unión en nuestro hogar acompañados por nuestros queridos y cercanos. También nos hace pensar en lo que hemos perdido y nuestra situación presente. Para el país, la situación presente no es una de paz y prosperidad con democracia y libertad. Sin embargo, esa situación tiene visos de pronto cambio. No para rescatar aquel pasado, del cual recordamos solo lo bueno, sino para hacer una nueva Venezuela unida con visión positiva de futuro.
Dos temas sobre el tapete (parte 1): La escalada de tensiones entre los EE.UU. y Venezuela
------
Carlos J. Rangel
twitter: @CarlosJRangel1
threads: cjrangel712
Libros de Carlos J. Rangel:

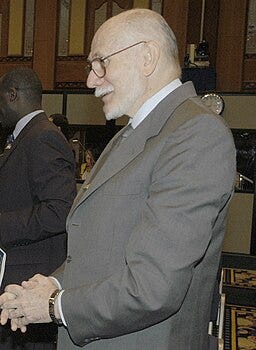

.png)
.jpg)







